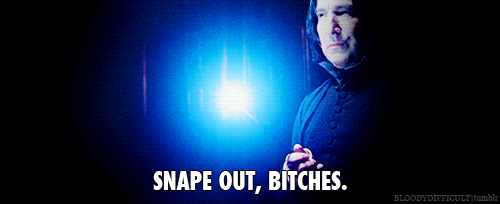|
| Copyright © Najash Lee 2015 |
.

27 de agosto de 2015
The Pop Lady N°1 & N°2 by Najash Lee
The Lady N°1 & N°2 by Najash Lee
25 de agosto de 2015
"Un Barco hacia el Infierno", Gilbert Sinoué.
Se sentía desgarrado, un poco como una hoja de papel arrancada de un cuaderno. No. No olvidar nunca. Esa seria desde ahora su obsesión. No olvidar nunca la Noche de los Cristales Rotos, no olvidar nunca el horror. Dentro de mil años, todavía habría que hablar de ello. Todo se vuelve tan banal con el tiempo y la acumulación de las magulladuras cotidianas. Lo que estaban viviendo en este mes de Mayo de 1939 no era un vulgar episodio de la historia. Tampoco era una tragedia. Era peor que eso: una injuria a la dignidad del hombre. Matar a un hombre no era tan grave. La muerte solo dura unos segundos. Pero robarle su dignidad, eso es otra cosa. Nadie ha sido concebido para vivir de rodillas.
No olvidar nunca.
- "Un Barco hacia el Infierno", Gilbert Sinoué (2005)
Etiquetas:
Literatura,
mis favoritos,
sentimientos
24 de agosto de 2015
Jorge Luis Borges "El reloj de arena"
Está bien que se mida con la dura
Sombra que una columna en el estío
Arroja o con el agua de aquel río
En que Heráclito vio nuestra locura
El tiempo, ya que al tiempo y al destino
Se parecen los dos: la imponderable
Sombra diurna y el curso irrevocable
Del agua que prosigue su camino.
Está bien, pero el tiempo en los desiertos
Otra substancia halló, suave y pesada,
Que parece haber sido imaginada
Para medir el tiempo de los muertos.
Surge así el alegórico instrumento
De los grabados de los diccionarios,
La pieza que los grises anticuarios
Relegarán al mundo ceniciento
Del alfil desparejo, de la espada
Inerme, del borroso telescopio,
Del sándalo mordido por el opio
Del polvo, del azar y de la nada.
¿Quién no se ha demorado ante el severo
Y tétrico instrumento que acompaña
En la diestra del dios a la guadaña
Y cuyas líneas repitió Durero?
Por el ápice abierto el cono inverso
Deja caer la cautelosa arena,
Oro gradual que se desprende y llena
El cóncavo cristal de su universo.
Hay un agrado en observar la arcana
Arena que resbala y que declina
Y, a punto de caer, se arremolina
Con una prisa que es del todo humana.
La arena de los ciclos es la misma
E infinita es la historia de la arena;
Así, bajo tus dichas o tu pena,
La invulnerable eternidad se abisma.
No se detiene nunca la caída
Yo me desangro, no el cristal. El rito
De decantar la arena es infinito
Y con la arena se nos va la vida.
En los minutos de la arena creo
Sentir el tiempo cósmico: la historia
Que encierra en sus espejos la memoria
O que ha disuelto el mágico Leteo.
El pilar de humo y el pilar de fuego,
Cartago y Roma y su apretada guerra,
Simón Mago, los siete pies de tierra
Que el rey sajón ofrece al rey noruego,
Todo lo arrastra y pierde este incansable
Hilo sutil de arena numerosa.
No he de salvarme yo, fortuita cosa
De tiempo, que es materia deleznable.
Julio Cortázar "Continuidad de los Parques"
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Etiquetas:
Julio Cortázar,
Literatura,
mis favoritos
21 de agosto de 2015
BBHMM by Najash Lee
14 de agosto de 2015
ArtRave Queen by Najash Lee
Gaga on a Motorcycle by Najash Lee
Suscribirse a:
Entradas (Atom)